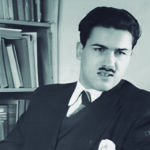Escribe: Dr. A. Gonzalo García Garro
El Revisionismo Histórico nunca fue, ni es hoy, un pensamiento ideológico homogéneo. En él se expresan corrientes políticas contradictorias e incluso antagónicas, no obstante, todas estas tendencias internas coinciden en un punto: la lectura histórica con eje en la resistencia al imperialismo como “potencia disgregadora de lo propio”.
 |
| Juan Manuel de Rosas. |
El Dr. Jorge Oscar Sulé, (Académico del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y reconocido historiador revisionista) publica en el año 2005 una “Carta abierta al Sr. Norberto Galasso”. En el aludido documento entre otras cosas, plasma una clara caracterización del Revisionismo: “Se está en el Revisionismo histórico cuando se han detectado tres factores: 1) El factor externo proyectándose sobre nuestro país. 2) El pueblo que defiende sus patrimonios culturales y materiales encontrando los jefes que lo interpretan. 3) Minorías que con poder económico, político y cultural juegan de espaldas al porvenir argentino, al naipe de la traición y la entrega”.
Personalmente adhiero a esta caracterización del Dr. Sulé y me tomo el atrevimiento de agregar una cuarta: Comprender, aprehender, la figura de Juan Manuel de Rosas como “pivote histórico” (Jauretche). “Rosas fue y es la llave de bóveda de la interpretación de la historia argentina del Siglo XIX (Sulé). Así como la historia argentina del Siglo XX sería imposible de comprender sin la figura de Juan Domingo Perón, Rosas es la bisagra en el Siglo XIX. Sin Rosas, Argentina hubiese sido otra cosa.
A continuación, voy a presentar una clasificación que he elaborado de las diferentes corrientes del Revisionismo Histórico. Tiene una finalidad didáctica y el criterio aplicado es en parte cronológico y considera también los diferentes matices ideológicos. En esta primera parte comienzo con los precursores.
Los precursores
Esta generación de historiadores revisionistas combatió durante un largo y oscuro período contra el aparato de la historia oficial. No pudieron llegar a organizar una teoría sistemática para enfrentar la historia falsificada por el mitrismo. Estuvieron aislados en un medio adverso, algunos hasta exiliados y todos marginados por el “despotismo turco” al cual se refería Alberdi.
Además de requerir de un valor excepcional para afrontar a toda la maquinaria oficial, coraje incluso para enfrentar todo el “consenso” público que se había planificado desde el aparato cultural del Estado, se necesitó de una gran capacidad investigadora para penetrar en la oscuridad y el ocultamiento organizado. De este grupo mencionaré los dos, en mi opinión, más altos historiadores precursores del revisionismo: Adolfo Saldías y Ernesto Quesada.
a) Adolfo Saldías (1850-1914), es considerado por los historiadores como el primer Revisionista Histórico de la Argentina. Aunque no fue un hombre de un solo libro, quedará en la historia literaria como el historiador de la Confederación, o sea del régimen de gobierno dado al país durante los tiempos de Juan Manuel de Rosas.
Saldías, de firmes convicciones liberales, pertenecía a la llamada generación del 80. Estos jóvenes de los 80 tenían la responsabilidad de constituir la primera generación del liberalismo triunfante en Caseros (1852).
Mitre, que fue su “maestro” y mentor intelectual, ya había producido la historia falsificada, la historia oficial ya estaba en marcha, el gran instrumento para aniquilar la conciencia nacional de los argentinos y hacer de la Patria de la Independencia y de la Restauración, la colonia adiposa de los 80.
La “historia mitrista” consideraba que la época de Rosas no se podía mencionar y menos estudiar. Era necesario negarla, condenarla sin juicio previo: tiranía, sangrienta tiranía y nada más.
 |
| Adolfo Saldías. |
En esa Argentina fácil por falsificada empezó a actuar el joven Adolfo Saldías, que, en 1874, ya había egresado como abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Su pensamiento ardientemente liberal y su personalidad curiosa e independiente lo llevan a buscar en la historia y en especial en los tiempos de Rosas las claves de la argentinidad, apartándose lenta pero decididamente de las instrucciones de la historia oficial y en especial las de su maestro Bartolomé Mitre.
Poco sabía Saldías de Rosas y su época, solo conocía lo de rigor, la leyenda de “Las Tablas de Sangre”, la novela “Amalia” y las apostillas repetidas de la historia oficial. Empezó entonces a leer colecciones de diarios de la época del Restaurador, panfletos de los unitarios exiliados en Montevideo, documentos y más documentos. Leyó y meditó. Sintió el orgullo y la vergüenza de sentirse argentino. El Dr. Bernardo de Irigoyen, que en la intimidad guardaba respeto y veneración por la figura del Restaurador, lo puso en la pista del archivo de Rosas. Luego de Caseros, el vencido salvó todos sus papeles y marchó con ellos al exilio. Después de su muerte (1877) el archivo quedó en la casa de Manuelita, su hija, en un suburbio de Londres.
Saldías no lo pensó. Se embarcó para Londres y visitó a la hija del Restaurador, ella le dio acceso al archivo que pudo verificar, era completísimo y se encontraba en excelentes condiciones materiales. Largos días pasó en Londres estudiando, escribiendo y copiando el archivo de Rosas. Con ese material escribió y editó en París “La historia de Rosas” (1887) que luego cambió el título por la obra que hoy se conoce con el nombre de “Historia de la Confederación Argentina”.
Mitre, que era su maestro, recibió un ejemplar de su discípulo descarriado y le contestó en una carta en el diario La Nación con una andanada retórica que condenó a Saldías a la marginalidad y al silencio. No obstante, se agotaron las dos primeras ediciones, aunque en público nadie hablaba de la Historia de Rosas ya que el nombre del Restaurador era impronunciable.
 |
| La obra de Saldías de mi biblioteca. |
Y como bien dice el refrán, “nadie es profeta en su tierra”, los primeros reconocimientos llegaron del exterior, aquí en Argentina resultaba difícil traspasar la barrera de intereses que impedía conocer o juzgar el pasado. Desde México, Uruguay, Brasil y Francia la obra de Saldías recibe elogios académicos y diferentes reconocimientos por el valor esclarecedor e historiográfico de su obra. Pero es en el Siglo XX, con el revisionismo histórico ya consolidado políticamente, que se reconoce a la figura de Saldías como el pionero de la corriente y se consideró a su obra básica “Historia de la Confederación Argentina” como un clásico de ineludible lectura si se quiere abordar los tiempos de Rosas.
El libro de Saldías empieza de esta manera: “Voy a escribir la historia de la Confederación Argentina, movido por el deseo de trasmitir a quienes quieran recogerlas las investigaciones que he venido haciendo acerca de esa época que no ha sido estudiada todavía, y de la cual no tenemos más ideas que las de represión y de propaganda, que mantenían los partidos políticos que en ella se diseñaron”. Este párrafo nos refiere a lo que reflexionábamos en el principio de estos textos, en cuanto a la política y sus relaciones con la historia. En Saldías vemos como la política lo llevó a la historia y como la historia esclareció su idea política. Era un liberal porteño neto, pero como era un político, anhelaba adquirir conciencia de su posición en la actualidad por el conocimiento del pasado y ciertamente lo logró, no solo para él sino para todas las generaciones de pensadores nacionales que abrevaron en su obra.
b) Ernesto Quesada (1858-1934): La vida y obra de este pensador e historiador argentino siguen esperando el estudio que su trayectoria intelectual se merece. Quesada vivió en Alemania junto con su padre, el diplomático Vicente Gregorio Quesada, parte de su temprana juventud, donde realiza una parte fundamental de su educación formal. A su retorno, en los primeros años de la década del 80, se gradúa de abogado y mantiene una intensa actividad intelectual siendo designado profesor titular de la cátedra de Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras.
El opacamiento de su figura se debió tal vez a su formación dentro de un romanticismo nacionalista que revela sus vertientes germánicas, a diferencia, por ejemplo del romanticismo literario de Esteban Etcheverría, de alcurnia francesa.
 |
| La colección completa de Ernesto Quesada de mi biblioteca, hecha de distintas ediciones. |
Ernesto Quesada intentó revertir con su escepticismo investigativo la demonización liberal del período rosista. Heredó el archivo histórico de su suegro, el general rosista Pacheco, a partir del cual elabora buena parte de su libro que publica en 1898 y al que tituló “La época de Rosas: su verdadero carácter histórico”. Con este texto se rompe con la tradición satanizadora del fenómeno rosista, para concluir pronunciando que: “la leyenda unitaria sobre el rosismo es puro espejismo” y que “juzgar ese período cubriendo un bando con el denso velo de la palabra tiranía y envolviendo al otro en la aureola celeste de la libertad ya no es posible”.
| Ernesto Quesada. |
Esta curva del pensamiento de Quesada lo llevaría a un destino muy argentino para quienes piensan en clave nacional: terminará sus días autoexiliado en Suiza en su finca que había bautizado irónicamente “El Olvido” y donará por fin, su inmensa biblioteca y todo su archivo al Estado alemán sobre cuyas bases se constituye el “Iberoamerikanisches Institus” de Berlín. Así nuestro país perdió por su sectarismo antirrosista una impresionante masa documental.
Quesada fue y es todavía hoy un “maldito” y un “negado” por el sistema académico oficial e incluso desconocido su talento, tal es así que como comenta Alberto Buela: “Ni que decir si alguna vez se menciona a Ernesto Quesada, el hombre más inteligente de su época, quien es tratado como positivista en lugar de historicista. El pensador que influyó sobre Spengler en el capítulo americano de su famosa obra “La Decadencia de Occidente”. Esto se oculta o se ignora.”
Los trabajos de Ernesto Quesada fueron tan importantes como los de Saldías y en sus obras siempre eruditas no se cansó de enjuiciar la historiografía oficial, poniendo en marcha una corriente historiográfica alternativa sin retorno que continúa hasta nuestros días.