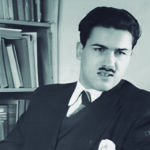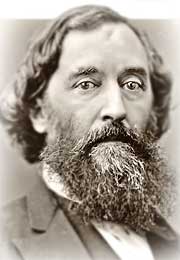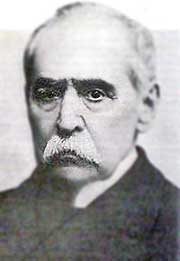Forja, cuyo significado es Fuerza de Orientación Radical de
El nombre del movimiento se inspira en una frase de Yrigoyen: “Todo
taller de forja se parece a un mundo que se derrumba”.
En este análisis
inicial sobre la historia y los historiadores nos interesa el aporte que Forja
hizo al Revisionismo Histórico a través de dos de sus más importantes
luchadores: Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche.
a) Raúl Scalabrini Ortiz (1898-1959)
Nació en
Corrientes, pero de muy niño su familia se trasladó a Buenos Aires. De muy
joven se sintió atraído por ideas de izquierda y por
Se
recibió de agrimensor, pero siempre se sintió atraído por la literatura. En
1923 publica un libro de cuentos, “La manga”. No tenía simpatía con la figura
de Hipólito Yrigoyen, pero, a partir del golpe de 1930 revisa su posición.
Renuncia como redactor del diario
Empieza a escribir “El hombre que está solo y espera”, libro de un estilo personal que reflexiona sobre la identidad del porteño y la argentinidad. Es la peripecia de un héroe que transita por las calles de la ciudad, que ama buscando el destino que lo integrará a sus compatriotas. Es cierto: está solo, espera, pero no se queda quieto.
El
pensamiento de Scalabrini prolonga la mejor herencia del existencialismo
espiritualista occidental. Su preocupación por el Hombre, similar a Spinoza,
Goethe, Hegel y Marx, lo ubican no solamente como iniciador del pensamiento
nacional argentino, sino también como profundo crítico de la sociedad burguesa
de oligarquía gobernante de su época. Durante la denominada Década Infame,
ingresa resueltamente en el análisis y la crítica de la realidad nacional.
A él y
sólo a él le corresponde el gran mérito de haber llamado la atención de los
argentinos sobre la penetración del imperialismo británico. Luego de investigar
documentos y libros advierte lo que nadie había descubierto: Argentina era una
colonia británica. Los principales resortes económicos estaban en manos
inglesas.
Sostiene
Hernández Arregui: “Scalabrini Ortiz fue el más sistemático estudioso del
proceso imperialista en sus múltiples ramificaciones”. En 1940 aparece su
libro fundamental “Política Británica en el Río de
Refiriéndose
a la historia liberal decía: “La historia oficial argentina es una obra de
imaginación en que los hechos han sido conscientes y deliberadamente
desformados, falseados y encadenados de acuerdo a un plan preconcebido que
tiende a disimular la obra de intriga cumplida por la diplomacia inglesa,
promotora subterránea de los principales acontecimientos ocurridos en este
continente” Y continúa... “La reconstrucción de la historia argentina es
por eso, urgencia ineludible e impostergable”.
El
advenimiento del peronismo significó para el pueblo argentino y para Scalabrini
una nueva esperanza. Presenció maravillado la gesta del 17 de octubre del 45 y
nos dejó de ese día una narración antológica e insuperable:
“Un pujante palpitar sacudía la entraña
de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas vaharadas, mientras las
multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los
talleres de
Apoya al
gobierno popular pero siempre conservando su espíritu crítico continúa
alertando sobre los factores económicos aun en manos extranjeras. Luego del
golpe del ‘55 continúa batallando hasta su muerte desde diferentes medios
gráficos.
Raúl
Scalabrini Ortiz es uno de los grandes constructores de la conciencia histórica
de los argentinos y símbolo mismo del ser nacional. A este tipo de hombre,
verdadero representante de la inteligencia anticolonial le deben las
generaciones futuras las premisas de la lucha antiimperialista.
b) Arturo Jauretche (1901-1974).
Abogado,
pensador, hábil polemista y militante de la causa nacional. Nació en la ciudad
de Lincoln, Provincia de Buenos Aires. En su juventud fue un entusiasta Yrigoyenista.
En diciembre de 1933 participó del malogrado intento revolucionario contra el
gobierno de Justo. Esta insurgencia fue relatada en un extenso poema gauchesco
que tituló “Paso de los Libres”.
Al año siguiente,
sus críticas a la conducción partidaria de Alvear, a la que denunciaba
“cómplice del orden democrático fraudulento”, lo llevaron a fundar junto con
Dellepiane, Gabriel del Mazo y otros radicales “Forja”. Con el surgimiento del
peronismo, Forja firmó su declaración de disolución. Durante el gobierno
peronista Jauretche estuvo al frente del Banco de
Lúcido y
eficaz polemista, en sus ensayos “Los profetas del odio y la yapa” (1957),
“Prosas de hacha y tiza” (1960), “El mediopelo de la sociedad argentina” (1966)
y “Manual de Zonceras Argentinas” (1968), analizó la crisis de la sociedad
tradicional, el desarraigo de la clase alta y las transformaciones culturales
producidas en los centros urbanos. Criticó la extranjería espiritual y la
mediocridad intelectual de escritores, universidades, escuelas y periódicos,
con un humor y una socarronería combinados con una alta perspicacia política. Fue el gran divulgar sociológico del siglo XX.
Para
algunos fue Jauretche el más grande pensador contemporáneo, creo que son
varios, no muchos, pero Don Arturo Jauretche fue algo especial. Fue un pensador
político creativo y original. Enriqueció con ideas y expresiones lingüísticas
el repertorio conceptual de la causa nacional, arremetió valerosamente contra
los prejuicios que los argentinos sosteníamos y aun sostenemos logrando
desmontar pieza por pieza el aparato cultural del sistema.
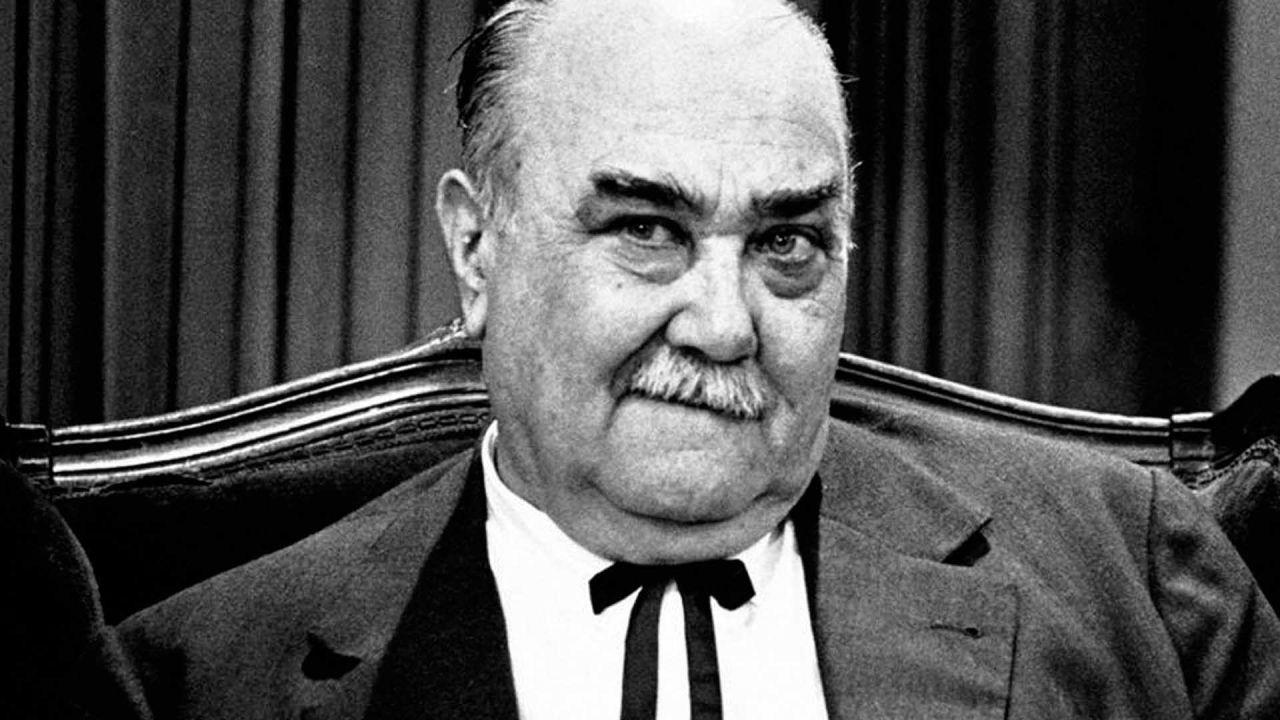 |
| Arturo Jauretche. |
Puso al descubierto el andamiaje de dominación cultural, usando su sabio análisis y sus metáforas decidoras. Mostró como objetivo estratégico al "neocolonialismo"; como centro operativo a la superestructura cultural; como operadores indispensables a los miembros del establishment cultural, como ejecutores funcionales a los "maestros de la juventud", más los "fubistas", (estudiantes militantes de
En 1955
escribe “El Plan Prebisch. Retorno al coloniaje”, que luego en los sesenta se
reedita con el título “El retorno al coloniaje. La segunda década infame: de
Prebisch a Krieger Vasena”. En el mismo hace un magistral análisis económico de
esos diez años de la vida institucional argentina demostrando una continuidad
en los objetivos y las políticas económicas de entrega desde 1955 en adelante.
Jauretche fue un pensador del pueblo. La suya era una inteligencia al servicio de las mayorías populares, políticamente comprometida. Don Arturo sostenía que: "si el pensador quita la vista del pueblo y de la nación, pierde de vista las necesidades y objetivos de ese pueblo y esa nación".
Jauretche
tenía plena conciencia del rol central en la historia y estrecho vínculo con la
política. Y así lo expresaba:
“…Para una política realista la realidad está construida de ayer y de mañana; de fines y de medios, de antecedentes y de consecuentes, de causas y de concausas. Véase entonces la importancia política del conocimiento de una historia auténtica; sin ella no es posible el conocimiento del presente, y el desconocimiento del presente lleva implícito la imposibilidad de calcular el futuro, porque el hecho cotidiano es un complejo amasado por el barro de lo que fue y el fluido de lo que será, que no por difuso es inaccesible e inaprensible…”
Como
historiador fue miembro de
En su libro
“Política nacional y revisionismo”, trabajó en base a los apuntes de las
conferencias mencionadas anteriormente, se refiere a la falsificación de la
historia y al papel de los historiadores revisionistas, quienes con una nueva
mentalidad impulsarían la recuperación de los valores tradicionales que el
liberalismo había intentado destruir. Esta es una obra básica que ha
esclarecido a muchos historiadores y que ha inspirado e iluminado este trabajo.
Jauretche era rosista, y como pocos dentro de la intelectualidad argentina. El encuentro entre Rosas y Perón tuvo su punto más alto en los años de la resistencia peronista y allí Arturo Jauretche señalará cáusticamente: "La Línea Mayo-Caseros ha sido el mejor instrumento para provocar las analogías que establecen entre el pasado y el presente la comprensión histórica...! Flor de revisionistas estos Libertadores! Para perjudicar a Perón lo identificaron con Rosas, y Rosas salió beneficiado en la comprensión popular. Caseros se identificó con septiembre de 1955 y los vencedores con los gorilas...".