El 11 de septiembre de 1888, en Asunción del Paraguay,
fallecía Domingo Faustino Sarmiento. Después de su muerte, casi de inmediato,
por obra de la clase gobernarte de fines del siglo XIX, esa fecha entraría en
el calendario histórico de la patria y el nombre de Sarmiento estará asociado a
uno de los pilares fundamentales de la argentinidad.
¿Pero quién era este hombre realmente, qué fue lo que hizo?
¿Fue un gran intelectual democrático? ¿El "Padre del aula"? ¿Un gran
escritor? ¿Un gran hombre, presidente, senador, gobernador, de gran
temperamento y férreas convicciones?
Así nos lo muestra el liberalismo argentino, desde el
Billiken hasta los manuales escolares. ¿Pero cómo era realmente? ¿Qué hay
detrás de toda su obra? ¿Qué tiene de real el mito?
A principios de los sesenta (1960) la imagen de Sarmiento como apóstol de la educación y gran liberal comienza a ser cuestionada por sectores del nacionalismo. El revisionismo histórico desenmascaró al "gran sanjuanino" responsabilizándolo por el asesinato del Chacho o criticando su rol en la infame Guerra del Paraguay. Se publicaron muchos ensayos críticos sobre "Facundo" demostrando el verdadero significado de la contradicción "civilización y barbarie". El exacerbado extranjerismo de Sarmiento, en especial su admiración por lo yanqui y el odio por todo lo nuestro, contribuyó para conquistarse la repulsión de todo el campo nacional y popular.
En términos políticos y sociológicos el revionismo demostró que Sarmiento fue socialmente un desclasado, un marginal de la oligarquía a la que también detestaba según el mismo decía, pero fue un instrumento político de la clase dominante y después de muerto, funcional a la misma desde su dudoso bronce. Él no era un hombre de la oligarquía portuaria. Por su condición de clase pertenecía a una antigua y pobre familia de provincias arruinada por el libre cambio. No obstante su marginalidad, su barbarie, sus locuras; la oligarquía que lo ridiculizaba, lo eligió para colocarlo en el Olimpo con los otros padres de la patria como un maniquí condecorado por la Gloria. ¿Por qué?
Permitan que responda la pregunta Juan José Hernández Arregui en este retrato inefable, que muestra, la quintaesencia de la oligarquía argentina: "Su patriciado (el de la oligarquía) es un derecho divino y hereditario establecido por la Constitución de 1853, la ley sagrada y depósito histórico de sus privilegios codificados. Racionalista y tradicionalista a su tiempo, en el sentido relatado, ama los mausoleos de sus próceres y los adorna con epitafios sobre la libertad jacobina, desfigurando el contenido feudal de su propia función de clase con máximas progresistas. Del ahí su admiración por Sarmiento, el bárbaro culto, cuyos consejos conservan vivos en su memoria de clase: "Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos" o "Debe manifestarse un brazo de hierro y no tenerse consideración con nadie". O mejor aún "Todos los medios son buenos y deben emplearse sin vacilación". Por eso la oligarquía admira a Sarmiento" (J. J. Hernández Arregui, “La Formación de la Conciencia Nacional”, Pág. 64).
Entonces, desentrañar y conocer el verdadero Sarmiento es la
cuestión…. Seguramente tenga razón Jaruretche: el problema no es Sarmiento sino
los sarmientistas… y Sarmiento sólo sea
el bárbaro culto, cuyos consejos conservan vivos en su memoria la oligarquía
argentina, como decía Hernández Arregui.
Escribe: Alejandro Gonzalo García Garro
---------------------------------------------
"Amaba a la Patria, pero no a sus compatriotas; a la educación, pero no a los maestros; a la humanidad, pero no a sus semejantes". Opinión que Roca habría vertido sobre Sarmiento en varias oportunidades, citado por varios autores.
“Detesta la sangre cuando no es él quien la derrama; aborrece los golpes de Estado, cuando no los da él mismo: No se matan las ideas, dice él, cuando son las suyas; pero es un Troppman para las ideas de los otros. La libertad de prensa es su ídolo, a condición de que no se use en criticar sus libros –agrega- porque degenera en crimen de lesa patria”...“El Papa puede no ser infalible; pero es torpeza negar la infalibilidad de Sarmiento”...“Su liberalismo (el de Sarmiento) habría atado una cadena al pie del que escribe estas líneas, por el crimen de haber criticado sus libros. El quiere la instrucción del pueblo, a condición de que se instruya en sus libros y lo admire; pues si la instrucción ha de servir para encontrarlos defectuosos, vale más la barbarie de los indios, para la civilización de Sarmiento”. Juan Bautista Alberdi, Escritos Póstumos, Tomo XI.
Breve relato de una vida
Domingo Faustino Sarmiento poseía una idiosincrasia
especial. Ninguna persona que lo conoció pondría en duda esta afirmación, todos
sus biógrafos hacen referencia a esto. Que ése temperamento le puso una
impronta a un período de la historia argentina tampoco se puede dudar.
La historia es forjada por la marcha de los pueblos, no por
individuos aislados, ni aún siquiera por héroes o antihéroes. Las figuras
individuales son emergentes del momento histórico, son el resultado de su
tiempo y de la sociedad en que vivieron y, con este criterio es preciso
profundizar la imagen histórica de Sarmiento, su mundo, su controvertida
personalidad, sus escritos, sus actuaciones y sus opiniones. En fin, su
larguísima e intensa vida nos da elementos para comprender su tiempo y su
propio mito aún hoy alojado en el imaginario colectivo.
Sarmiento nace en San Juan en 1811. Su madre fue Paula
Albarracín, que ciertamente, como luego difundió la leyenda para escolares, fue
una madre laboriosa y abnegada que tuvo que hacerse cargo de todos sus hijos, a
diferencia de su padre, José Clemente Sarmiento, “que ha recibido de sus antepasados dos herencias: la pobreza absoluta y
el vicio de mentir”.
Estudia durante nueve años en la Escuela Patria, esos son
sus únicos estudios formales y es durante este tiempo que recibe la influencia
de José de Oro, su tío, un presbítero pintoresco y trasgresor. Se adhiere a las
filas unitarias de su provincia a pesar de descender de una familia de cuño
federal y cuando en 1831 Facundo Quiroga invade San Juan opta por el exilio.
Será su primer exilio chileno que dura hasta 1836.
En 1836 vuelve a San Juan. Nazario Benavidez, caudillo
rosista, lo recibe benévolamente y comienza a relacionarse epistolarmente con
el grupo de intelectuales románticos exiliados en Montevideo conducidos por
Echevarria y Alberdi.
En 1841 recrudecen las guerras civiles y Sarmiento parte a
su segundo exilio chileno, que durará diez años. Durante éste largo destierro
tiene una actividad prolífera como escritor y periodista, escribe su famoso
"Facundo" en 1845 y ese
mismo año parte para hacer un largo viaje a Europa y Estados Unidos donde
estudiará por encargo del gobierno chileno los diferentes sistemas educativos
en esos países. En 1848 se casa con una viuda chilena-argentina, Benita
Martínez, madre de Dominguito (1), el matrimonio, de conveniencia para ambos,
será un verdadero fracaso y fuente permanente de conflictos que lo perturbarán un largo trecho de su vida.
En 1850 escribe "Argíropolis" y "Recuerdos de
provincia". En 1851, cuando Urquiza se pronuncia contra el gobierno de Don
Juan Manuel de Rosas, Sarmiento se incorpora al "Ejercito Grande" como boletinero con grado militar. Luego de
Caseros, conoce la ciudad de Buenos Aires donde residirá corto tiempo.
Decepcionado tanto de Urquiza como de los separatistas porteños decide volver a Chile como autoexiliado hasta 1855. Durante ésta, su tercera estadía chilena, se produce la polémica con Alberdi en la prensa chilena. Cuando Sarmiento vuelve a Buenos Aires, la provincia estaba separada de la Confederación y es designado por Mitre como Ministro de Gobierno. En aquellos días inicia una relación amorosa con la hija de Dalmacio Vélez Sardfield, Aurelia Vélez (2).
Luego de la batalla de Pavón, Mitre se hace cargo de facto
del gobierno nacional y en 1862 es nombrado Sarmiento gobernador en San Juan y
Director de Guerra. Conduce la represión de las montoneras federales en Cuyo y
el Noroeste argentino que termina con el asesinato del Chacho Peñaloza en Olta.
Su cometido como gobernador de San Juan genera problemas complicados con los
vecinos de la provincia y decide renunciar reconociendo su fracaso.
Mitre lo nombra en 1865 (año en que comienza la guerra
contra el Paraguay) embajador en los Estado Unidos. En 1866 viviendo en Estados
Unidos se entera de la muerte de su hijo Dominguito en la batalla de Curupaitý
y en 1867 se informa de su candidatura promovida por un sector del ejército y
apoyada por los autonomistas.
En el año 1868 asume la Presidencia de la Nación acompañado
en la Vicepresidencia por Adolfo Alsina. Su mandato dura los seis años
establecidos en la Constitución. Terminada su presidencia en 1874 es nombrado
Director General de Escuelas por el Presidente Avellaneda y es electo Senador
por su provincia natal. A fines de la presidencia de Avellaneda, es designado
Ministro del Interior para manejar desde el gobierno nacional el enfrentamiento
con el gobernador porteño Carlos Tejedor.
Después de buscar sin éxito algo del poder y el protagonismo
perdido, en 1880 Sarmiento se convierte en uno de los opositores más severos
del roquismo. Participa activamente en la polémica sobre la educación laica o
religiosa. Funda en 1885 el diario "El Censor" desde donde lleva una
durísima campaña contra la política de Roca y la llamada "generación del
80".
En 1887 decide trasladarse a Asunción del Paraguay donde
muere el 11 de septiembre de 1888.
¿Qué hay de real
detrás del mito?
Se nota que tuvo Sarmiento una larga y multifacética
existencia que es preciso desmenuzar para conocer que hay efectivamente detrás
de tanta diversidad y presunto talento.
¿Qué hay de cierto detrás tanta actividad, tanta obra y
tantos escritos? ¿Que se encuentra detrás del mito del "padre del aula?
¿Qué formación intelectual tenía el gran educador? ¿Qué hay de cierto acerca de
la calidad literaria de sus escritos? Y por último ¿Qué se sabe realmente sobre
su carácter estrafalario y excéntrico?
¿Fue un gran pensador liberal y democrático?
Veamos primero lo referente a su formación intelectual. Sin
dudas, Sarmiento era una inteligencia superior, pero lo que trataré aquí es de
ver si realmente era una mente brillante, forjadora de civilizaciones como
afirma el liberalismo argentino.
En esta cuestión he decidido seguir los estudios que Manuel
Gálvez ha plasmado en su monumental biografía "Vida de Sarmiento". Expone el escritor nacionalista nacido en
Paraná, refiriéndose a las lecturas adolescentes de Sarmiento: "Pero estos estudios son caóticos. Sin dudas
constituye su "bachillerato". Sin preparación alguna, Domingo ha
leído hasta manuales de metafísica. Todo lo ha devorado en desorden. Muchas
cosas no puede haberlas comprendido, si bien las retiene porque le sobra
memoria. Esta formación intelectual deplorable, sin disciplina, marca el
espíritu de Sarmiento para toda su vida". Y continúa más adelante:
"Su cultura será informe, llena de
lagunas y harto periodística. No es culpa suya, él se instruye como puede."
Estamos según Gálvez ante una formación ecléctica y
superficial, una formación que no admitía conceptos doctrinarios, sistemas
teóricos o ideas filosóficas. Un pragmático que vivió en perpetua contradicción
entre ideas mal leídas y peor digeridas. Se ha escrito bastante sobre las ideas
sociales de Sarmiento y de una supuesta sociología que las sustentaban. No es
verdad, "su inteligencia no estaba
hecha para sistemas o doctrinas. El solo comprendía ideas concretas".
Tampoco tiene una formación política sistemática y su
ideología es cambiante, confusa y heterogénea.
¿Romántico, "socialista", positivista, liberal, social-
cristiano? Según... las épocas, los
libros leídos y la pasión que le ponía a la temática.
Para la posteridad que lo idolatró según el relato de la
historia oficial, Sarmiento fue un gran liberal y un gran demócrata, incluso
sus apologistas lo consideran el padre del liberalismo argentino. Ahora… Un
verdadero liberal o un demócrata no son partidarios del autoritarismo ni en la
teoría ni en la práctica como Sarmiento lo era. Tampoco puede ser liberal un
espíritu dogmático. No puede ser liberal Sarmiento que durante años sirvió en
Chile a gobiernos despóticos y autoritarios. No puede ser auténticamente
democrático estando en contra del sufragio universal: Sarmiento deseaba
prohibir el voto a los menores de 21 años, a los analfabetos y a los negros. Un
genuino liberal cree en la igualdad de los hombres: para Sarmiento, racista
confeso, los afroamericanos, los indios, los gauchos, apenas eran seres humanos
que aborrecía profundamente. Un verdadero liberal republicano le niega al
Estado el derecho a matar, pero durante su presidencia fueron fusiladas sin
juicio previo más de 30 personas y puso precio a la cabeza de un gobernador:
Ricardo López Jordán. No es demócrata quien quiere el máximo de poder en el
gobierno y en función de esto declara sin argumentos jurídicos el Estado de Sitio
en las provincias cada dos por tres.
En esto tenía razón Jaruretche: el problema no es Sarmiento
sino los sarmientistas. Es la "posteridad" que construye el mito de
Sarmiento liberal y democrático. Él siempre se expresó en sus escritos
coherentemente como antiliberal y jamás renegó sus principios autoritarios que
puso en práctica durante toda su vida pública.
¿El "Padre del aula"?
¿Fue Sarmiento, como lo expresa su posterior mitificación,
un educador, el más grande educador de América, "padre del aula"?
Todo un tema… En realidad el gran mérito de la presidencia de Sarmiento fue la
política educacional en el nivel secundario ya que la enseñanza primaria y
superior incumbía a las provincias. Se crean durante su presidencia cinco
colegios nacionales y dos colegios normales.
Pero en verdad no es suya la obra, sino de su ministro de
educación Avellaneda que, en sus "Escritos
y Discursos" se atribuye todo el mérito: "El nombre del señor Sarmiento al frente del gobierno era por sí solo
una dirección dada a las ideas y a la opinión a favor de la educación popular;
su firma al pie de los decretos era una autoridad que daba prestigio a mis
actos. Su intervención se redujo, sin embargo a esta acción moral". En
síntesis, parece que mientras ocupó la presidencia, cuanto se realizó en
materia educativa fue obra de Avellaneda. Luego como Director de Escuelas de la
Provincia y Superintendente General de Escuelas de la Nación poco o nada hizo.
Paúl Groussac, cuya opinión es necesario tener en cuenta ya
que ocupó altos cargos en la Enseñanza en vida de Sarmiento, ha escrito: "es dudoso que el autor de
"Facundo" fuera el gran educacionista de nuestros estribillos".
Y agrega que, en materia de enseñanza, no tuvo Sarmiento nunca una idea propia.
Lo que es innegable es la influencia que tuvo Sarmiento como
publicista de la necesidad de "educar al soberano". "Fue un animador -escribe Manuel Gálvez- convenció no a muchos, pero si a quienes
correspondía, de la necesidad de que todos supiesen leer y escribir".
Alberdi publica en 1871 su única novela, lamentablemente muy
poco conocida: "Peregrinación de Luz
del Día" (3). El texto es una maravillosa parodia escrita en código
que desenmascara el sistema de poder y la corrupción de la sociedad argentina
en ese tiempo. A Sarmiento Presidente lo encarna un personaje de ficción al que
Alberdi llama "Tartufo". Tartufo, en la novela mencionada, es un
apóstol de la educación. Con detalles va exponiendo su plan de educación
pública que consiste en instruir a los niños en las verdades falsificadas de
las logias haciéndolos disciplinados instrumentos de su política. En un párrafo
fabuloso dice: "¿Pero Tartufo tiene
escuela de niños? - Pregunta "Luz del Día" - ¡No faltaría más - contesta éste - que yo
vendiese mi tiempo y mi paciencia por $ 30 al mes, el salario del último
sirviente! Yo me ocupo de la educación para lo que es exaltar y ponderar sus
ventajas, porque eso produce buen efecto y da opinión. Yo me ocupo de hablar y
escribir de educación, pero no de educar yo mismo; de enseñar a educar sin
educar. De dirigir, de administrar, de gobernar la educación: pero no de darla,
porque éste es oficio humilde, subalterno, y sobre todo, para darla, es preciso
haberla recibido".
¿Fue un gran escritor?
Continúo ahora, profundizando otra de las publicitadas
facetas del "ilustre sanjuanino": La de escritor. Tanto su más entusiasta panegirista, Leopoldo
Lugones, como su más riguroso crítico, Manuel Gálvez, se ponen de acuerdo en
señalar las limitaciones de Sarmiento escritor.
Leopoldo Lugones, que fue uno de los más grandes críticos
literarios de su tiempo, en "Vida de
Sarmiento" opina que: "Sarmiento
fue periodista antes de ser autor de libros, circunstancia cronológica que
determina, como es natural, la formación del escritor, y con esto el examen
crítico. Las cualidades y defectos más prominentes de aquél, son rasgos de
periodista. Las peculiaridades que producían en su prosa la impresión del
estilo, siempre urgente. La gala literaria, resultante de un temperamento
nativo de escritor, le viene al correr de la pluma. Por eso es siempre
fragmentaria y comúnmente de tosco engarce. El positivismo es también su cualidad
dominante, y de aquí la escasez de metáforas. Él periodista debe decir las
cosas directamente, interesando a su lector con el valor intrínseco de las
mismas. Esto excluye también el sistema filosófico y literario. Las ideas,
tanto como la literatura del periodista, dependen de la impresión de su día.
Son fugaces por naturaleza, como la hoja que las edita. Su lógica es la de los
acontecimientos, no la de las ideas."
Lo que Lugones tiene que decir obligatoriamente de manera
elíptica y elegante, Manuel Gálvez lo formula sin eufemismos: "No tenía idea de la técnica literaria. No
sabía componer sus párrafos. Carecía de todo orden retórico. Su prosa es
inconexa, desmadejada, arbitraria, antiartística, llena de flecos inútiles, de
repeticiones, de incoherencias, de faltas contra el gusto." Y continúa
más adelante: "los más graves
defectos en su prosa son la confusa construcción y la bárbara sintaxis. Por
causa de ambos defectos, muchísimas veces no se le entiende. Es preciso releer
con cuidado millares de frases suyas para saber que ha querido decir o a que
persona o suceso se refería".
Pero Sarmiento que tenía voluntad para escribir y cosas para
decir, a pesar de sus limitaciones literarias, escribió muchísimo (sus Obras
Completas suman en total 52 tomos); ensayos sobre temas diversos, narró sus
viajes, escribió biografías, su autobiografía, comentarios pedagógicos,
historia, política, análisis sociológicos intuitivos, etc. Miles de páginas
componen sus Obras Completas. De toda su enorme obra, "Recuerdos de Provincia" y "Facundo" son las únicas
sobrevivientes, oxigenadas, por supuesto, por la currícula escolar que hizo
casi obligatoria su lectura.
"Recuerdos de
Provincia" es una autobiografía carente de profundidad. Contiene
tantas cosas sin interés alguno que creo que su perpetuidad corre peligro. El
libro fue escrito para presentarse ante sus contemporáneos como futuro
presidente. Es una aburrida cronología de su ascendencia y relata algunas
anécdotas de juventud con algo de color. Sirvió, entre otras cosas, para
presentar al candidato como un hombre del interior, con un barniz federal.
"Facundo",
su obra más afamada y sobredimensionada en sus bondades literarias, es una
biografía novelada y su grandeza radica en la exageración de la figura del
caudillo de manera tal que termina fundando un mito popular. "Sin Sarmiento, Quiroga fuera uno de tantos
caudillos valerosos y oscuros. Por él es un protagonista shakesperiano!
Sublimes paradojas estas venganzas geniales!" interpreta Lugones. Esta
es su mejor obra, por su estilo moderno y ameno, para muchos la mejor del siglo
XIX. En la cultura argentina se disputa con el "Martín Fierro" de
José Hernández el titulo de "libro patrio", a pesar de representar
antítesis políticas.
Pero más allá de la polémica sobre la calidad literaria,
"Facundo" fue un ensayo político sin ningún valor histórico porque
está repleto de mentiras que nadie cree, un libelo, un folleto político contra
Rosas que desarrolla en su antinomia de "civilización o barbarie" la
teoría que justificará el posterior genocidio del gauchaje en nombre de la
mentada civilización y el ansiado "progreso".
¿Hombre de temperamento, genio y figura?
Y para terminar, su singular personalidad o el personaje
construido. Sarmiento fue estigmatizado en vida como "loco" por la
sociedad de su tiempo, en especial por los porteños que se burlaban
permanentemente de sus ocurrencias. El mote de "loco" se fundaba en
las conductas excéntricas derivadas de su expansiva personalidad.
Su extraño temperamento fue analizado por un médico legista,
el psiquiatra Nerio Rojas (hermano de aquel Ricardo Rojas, autor del
"Santo de la Espada") que en el año 1916 publicó un trabajo titulado
"Sicología de Sarmiento". En el mismo comenta que, "de joven evidencia un temperamento anormal"
y que, a fines de 1835 Sarmiento al enfermarse de fiebre tifoidea, las secuelas
de ésta enfermedad, le pudo haber traído aparejado "depresión melancólica, seguidos de fuerte excitación psíquica".
La conclusión más sugestiva del trabajo es el diagnóstico del psiquiatra:
"Cenestesia de genio". Esto
significa que "se sentía
completamente genio, tenía autoconciencia de su genialidad y actuaba en
consecuencia. Y de allí su carácter indoblegable, su férrea voluntad, el
sentido de su autoridad, y el de su responsabilidad personal".
Intrigado también por la increíble personalidad de
Sarmiento, Manuel Gálvez intenta rastrear la "locura" de Sarmiento en
su genética, donde sí, encontramos varios cuadros patológicos: "Algunos miembros de estas familias fueron o
son locos o chiflados. Un Albarracín es imbécil. Otro, el fraile Miguel, fue
hereje y extravagante. Fermín Mallea, tío de Sarmiento, enloquecerá en 1848.
Miguel de Oro, casado con Elena Albarracín, tiene dos locos en su familia: un
hermano y una hija. El clérigo José de Oro, su hijo, está lejos de ser
enteramente cuerdo, lo mismo que José Clemente Sarmiento, el padre de Domingo
Faustino". Naturalmente todas estas conclusiones están lejos de ser
verdades reveladas, y seguramente están barnizadas por las razones de su
tiempo, pero no dejan de hacer hincapié en su singular personalidad.
Pero, por otra parte, sus apologistas encuentran y
justifican sus chifladuras como el resultado de una mente genial, fuera de
serie, a la que algunos, como el propio Lugones, le atribuyó dotes
adivinatorias... ¡Oh Sarmiento, Genio y Figura!
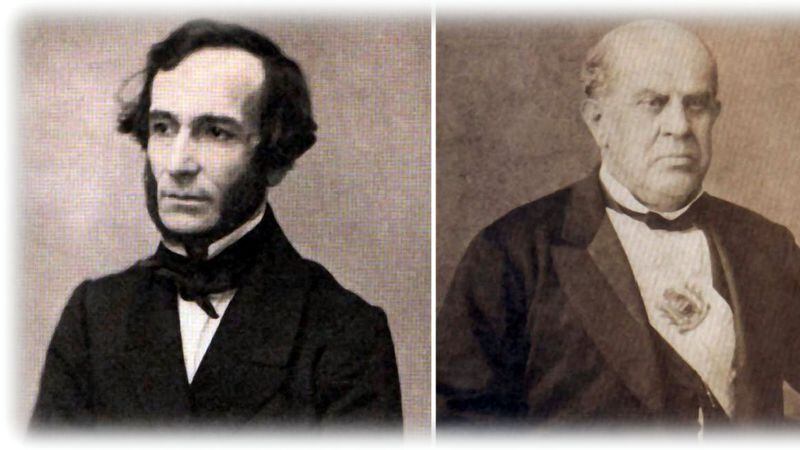 |
| Alberdi y Sarmiento. |
Hubo un tiempo en la Argentina en que estuvo de moda hablar y escribir sobre la inescrutable personalidad de Sarmiento. De todas las explicaciones, hipótesis y calificativos dados a la misma entiendo que la de Alberdi es la más clara al juzgarlo como un "Tartufo". Como vimos, Alberdi personaliza en su novela "Peregrinación a la Luz del Día" al propio Sarmiento presidente en el personaje de la obra de Moliere. "Tartufo o el impostor" así se llama la famosa comedia francesa en que Tartufo, su personaje central, representa la simulación, la falsedad, la hipocresía. Por su malicia e hipocresía se nos hace odioso, verdaderamente execrable. Por sus engaños, es un hombre bastante listo y rastrero, que no duda en engañar y aprovecharse de los inocentes que creen en su palabra; tiene además, un especial aspecto bufonesco que divierte muchísimo al público. El personaje Tartufo describió de manera tan excelsa al ser hipócrita que este nombre es utilizado ahora en el Diccionario de la Real Academia Española para definir a la persona impostora, embaucadora y falsa. Alberdi, que sí lo conocía bien a Sarmiento, lo había tratado epistolarmente desde su juventud, sabía de sus limitaciones, sabía que simulaba.
Después de haber reflexionado estas lecturas mencionadas se
puede pensar que Sarmiento, conscientemente, histriónicamente, trabajó para el
público y para la posteridad su personaje de loco. Simulando serlo... actuando
su "locura" que nunca le impidió perder el sentido de la realidad.
Solamente una mente que exageraba su propia locura pudo escribir una carta a
Mitre que aconsejaba entre otras: "No
trate de economizar sangre de gauchos. Es lo único que tienen de humano. Este
es un abono que es preciso hacer útil a país". El texto es
injustificable, data de 1861... Y el texto lo escribe "el más grande
educador de América".
El sanjuanino también escribió, con motivo de la Guerra del
Paraguay, cartas como esta: "Estamos
por dudar que exista el Paraguay. Descendientes de razas guaraníes, indios
salvajes y esclavos que obran por instinto o falta de razón. En ellos, se
perpetúa la barbarie primitiva y colonial... Son unos perros ignorantes... Al
frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de
animales que obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya
hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era necesario purgar la tierra de toda
esa excrecencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse".
Todo es simulación en Sarmiento que, tal vez especulaba como
Nerón: "Ódienme con tal de que me teman", es de la única manera en
que se puede entender que escribirse algo tan inhumano con tanta impunidad. Ni
loco, ni demente, ni genio, ni extraño personaje, sino un simulador, un impostor,
un Tartufo megalómano con una gran capacidad histriónica como varios personajes
de la historia argentina la han tenido. Pero más allá de la locura simulada, lo
hecho en la represión de las montoneras federales o en la Guerra del Paraguay
lo ponen en el lugar de participe o cómplice de asesinos y genocidas.
El Sarmiento del panteón liberal
Veamos ahora la construcción del mito Sarmiento perpetrada
por el aparato cultural de la oligarquía. De cómo y porqué se manipuló su
imagen y se inventó un "Sarmiento inmortal" que se levantó en el
altar de la patria como especial referente de los educadores, la escuela
pública y los niños educandos.
El proceso de mitificación de su figura fue especialmente
veloz. A los 20 años de su muerte ya era un personaje mitológico. En su
glorificación ha contribuido el liberalismo, tal vez el poder subterráneo de la
masonería de fines de siglo dicen los historiadores nacionalistas de la primera
mitad del siglo XX, pero fundamentalmente un sector de intelectuales a sueldo del
régimen. Se falsificó la historia haciendo hincapié en la grandeza de su alma y
se lo presentó como un "buen abuelito" amante de los niños, algo
temperamental, democrático, liberal y profundamente humanista.
El Estado y el "régimen" de fines de siglo XIX en
Argentina necesitaba con urgencia de personajes, historias heroicas y leyendas
épicas que dieran sustento al incipiente Estado y a la ansiada "unión
nacional" lograda a sangre y fuego después de Caseros. Historias y mitos
que evitaran una posible disgregación ante el avance de la inmigración europea.
Esta situación de posible desintegración social era muy temida por las clases
dirigentes de entonces. Este escenario, no previsto por los defensores de la
inmigración, concibe entonces que se organice una Escuela Pública donde se
infunda una verdadera "religión cívica" según los dictados de la
ideología liberal dominante.
José Ramos Mejía, presidente del Consejo Nacional de
Educación, es un personaje clave para comprender la falsificación de la
historia en la Escuela Pública y la introducción del mito Sarmiento, tanto en
los programas escolares como en el imaginario colectivo. En algunos de sus
escritos sociológicos, decididamente positivistas, propone la manipulación de
la educación popular y propicia adaptarla a la sensibilidad puramente emotiva
de las clases populares. Así nace la visión de la historia como una epopeya y
el culto de los próceres como semidioses despojados de toda condición humana.
Sarmiento incluido.
En éste proceso de glorificación de figuras históricas
llevadas a cabo por el "régimen" le tocó rápido el turno a Sarmiento.
A Leopoldo Lugones, escritor del diario "La Nación", el mencionado
Ramos Mejía le encarga una biografía de Sarmiento. No una biografía de carácter
histórico sino una exaltación de la figura del "gran sanjuanino". "Porque se trata, ante todo, de glorificar a
Sarmiento. Es este el objeto del encargo que me ha dado el señor Presidente del
Consejo Nacional de Educación, doctor José Ramos Mejía, a cuya distinción
quiero corresponder". (Prefacio
de "Historia de Sarmiento". Leopoldo Lugones, enero de 1911).
Y no solo lo glorificó y lo trocó en mármol sagrado, sino
que tuvo el atrevimiento intelectual de intentar su canonización: "Santo en efecto, a la manera de aquellos
varones formidables y coléricos que iniciaron los grandes movimientos
cristianos e islamitas; santo, ni por la perfección de su virtud, por la altura
de su misticismo, conducentes a la vía unitiva de los teólogos en estado de
contemplación inefable; si no por la abnegación valerosa que superaba todas sus
imperfecciones, así como el cerro parecido saca de entre matorrales,
derrumbaderos y cavernas, luminosa en la inmensidad, su punta blanca."
Y este libro, hoy quizás de dificultosa lectura por su
estilo artificial y recargado, fue muy leído y también estudiado por las
primeras generaciones de argentinos del siglo XX. Se instituyó como lectura
canónica para educadores sin conciencia nacional, estudiantes de magisterio,
alumnos e intelectuales de la pequeña burguesía urbana. Leopoldo Lugones fue
para Sarmiento con su "Historia de Sarmiento" lo que Ricardo Rojas
significó para San Martín con el "Santo de la Espada", salvando las
distancias en cuanto a las diferencias políticas sustanciales de los personajes
históricos tratados. Así se dio el fenómeno de mitificación de Sarmiento que no
logró consolidarse tanto como los poderes hubiesen deseado.
¿Un instrumento de la oligarquía?
A principios de los sesenta (1960) la imagen de Sarmiento
como apóstol de la educación y gran liberal comienza a ser cuestionada por
sectores del nacionalismo. El revisionismo histórico desenmascaró al "gran
sanjuanino" responsabilizándolo por el asesinato del Chacho. Se publicaron
muchos ensayos críticos sobre "Facundo" demostrando el verdadero
significado de la contradicción "civilización y barbarie". El
exacerbado extranjerismo de Sarmiento, en especial su admiración por lo yanqui
y el odio por todo lo nuestro, contribuyó para conquistarse la repulsión de
todo el campo nacional y popular.
En términos políticos y sociológicos el revionismo demostró
que Sarmiento fue socialmente un desclasado, un marginal de la oligarquía a la
que también detestaba según el mismo decía, pero fue un instrumento político de
la clase dominante y después de muerto, funcional a la misma desde su dudoso
bronce. El no era un hombre de la oligarquía portuaria. Por su condición de
clase pertenecía a una antigua y pobre familia de provincias arruinada por el
libre cambio. No obstante su marginalidad, su barbarie, sus "locuras";
la oligarquía que lo ridiculizaba, lo eligió para colocarlo en el Olimpo con
los otros padres de la patria como un maniquí condecorado por la Gloria. ¿Por
qué?
Permitan que responda la pregunta Juan José Hernández
Arregui en este retrato inefable, que muestra, la quintaesencia de la
oligarquía argentina:
"Su patriciado (el de la oligarquía) es un
derecho divino y hereditario establecido por la Constitución de 1853, la ley
sagrada y depósito histórico de sus privilegios codificados. Racionalista y
tradicionalista a su tiempo, en el sentido relatado, ama los mausoleos de sus
próceres y los adorna con epitafios sobre la libertad jacobina, desfigurando el
contenido feudal de su propia función de clase con máximas progresistas. Del
ahí su admiración por Sarmiento, el bárbaro culto, cuyos consejos conservan
vivos en su memoria de clase: "Debe darse muerte a todos los prisioneros y
a todos los enemigos" o "Debe manifestarse un brazo de hierro y no
tenerse consideración con nadie". O mejor aún "Todos los medios son
buenos y deben emplearse sin vacilación". Por eso la oligarquía admira a
Sarmiento." (J. J. Hernández
Arregui, “La Formación de la Conciencia Nacional”, Pág. 64).
---------------
Notas.1. Sarmiento tuvo dos hijos. Una hija, Emilia Faustina. Su madre era Maria Jesús Canto hija de una distinguida familia de Aconcagua y alumna de Sarmiento durante su primer exilio. La hija no fue reconocida por la familia materna y fue criada por la familia de Sarmiento, fundamentalmente por sus hermanas que no preguntaron quién es la madre. Y un hijo, Dominguito. Su madre era Benita Martínez Pastoriza que al momento del nacimiento de Dominguito se encontraba casada con Domingo Castro y Calvo un hombre de fortuna, viejo y enfermo. Cuando Benita Martínez enviuda se casa con Sarmiento pero Dominguito era el fruto de los amores de ambos cuando ella estaba casada. Recordemos que, para esa época la ley discriminaba a los hijos en "naturales" (caso de Emilia Faustina) y "adulterinos" (caso Dominguito) y será ésta, supongo, la razón por la que Sarmiento trata su paternidad públicamente de manera hermética y la historia oficial, repite, como siempre, borrosamente, la verdadera filiación de los hijos de Sarmiento.
2. Aurelia Vélez (1836-1924). Fue una gran dama argentina, muy relacionada e intelectualmente muy capacitada. Una "mujer del poder", excepcional en aquéllas épocas. Hija de Dalmacio Vélez Sardfiel, autor del Código Civil, ministro y amigo personal de Sarmiento. A los 17 años Aurelia se escapó de la casa para casarse con su primo hermano Pedro Ortiz Vélez; por motivos que han permanecido en el misterio, el matrimonio duró pocos meses regresando Aurelia junto a su padre y convirtiéndose en su secretaria. La separación de Sarmiento y su esposa Benita se produjo cuando ésta descubrió la correspondencia personal que ambos mantenían desde hacía tiempo. A partir del incidente la relación de los amantes se fortaleció y se convirtieron en una pareja inseparable aunque la relación fue siempre discreta según las costumbres de la época. Aurelia fue una pieza clave en la preparación de la candidatura presidencial de Sarmiento cuando este residía en los Estados Unidos, movió los hilos de la intriga y, cuando resultó electo, fue Aurelia, la que se encargó de la recepción y organización del acto político con que se lo esperó a Sarmiento en Buenos Aires.
3. Se le debe al historiador José María Rosa la recuperación de ésta novela prácticamente desconocida de Alberdi. En al año 1944 el historiador revisionista publica un trabajo bajo el nombre de "El otro Alberdi", donde analiza una novela satírica que el autor de las Bases había escrito. El título completo de la sátira es "Peregrinación de Luz de Día y aventuras de la Verdad en el Nuevo Mundo". José María Rosa no sólo recupera el texto sino que lo desmenuza de manera tal que el mismo termina siendo una fotografía de las relaciones de poder en la época que Sarmiento era presidente. En el mismo además de aparecer Sarmiento bajo el personaje de Tartufo, surgen todos los hombres de la época, Alsina, Mitre, Urquiza y el mismo Alberdi mostrando sus corrupciones y miserias bajo nombres ficticios.
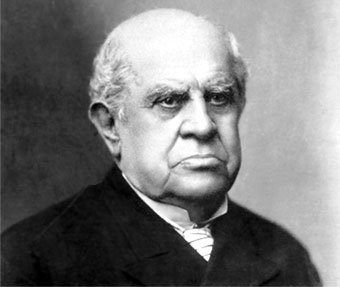

No hay comentarios:
Publicar un comentario